“La sabiduría sirve de freno a la juventud, de consuelo en la vejez, de riqueza a los pobres y de ornato a los ricos”.
Diógenes de Sinope
Tres años estuvo José llorando todas las noches. Su padre Miguel lo escuchaba y adivinaba en él una pena infinita, imposible de paliar. Intuía una pena de amor, pero bien sabía él que cuando uno no quiere, dos no pueden.
Un día José amaneció seco de lágrimas. Como todo en su vida, la sabiduría le llegaba tarde o temprano. Y no volvió a llorar nunca más.
Los días transcurrían idénticos unos a otros. Su vida no estaba en el estudio sino en la acción cotidiana. En mejorar el pueblo, en ser mejor él mismo, en hacer la vida más simple y agradable a los capillenses. El viejo hotel familiar comenzó a decaer, de la mano de las nuevas ofertas que traía consigo el turismo sindical. Los porteños y rosarinos ya no iban a esos confines remotos, sino que dirigían sus billetes y miradas a La Falda, Carlos Paz, Tanti, incluso Traslasierra. Y Capilla del Monte, como ese hotel, poco a poco se fue quedando sin sus Libertad Lamarque, sin sus Elías Alippi y Enriques Muiños, que lo habían elegido en otros tiempos como refugio para descansar del trajín de los sets de filmación.
No se sabe que fue primero, si la muerte de sus padres o el cierre del hotel. Un día amaneció con tienda flamante sobre la avenida principal del pueblo y los viajantes le traían sedas, encajes, puntillas y broderí, directo desde Buenos Aires. Su socio era su hermano Emil, que alternaba sus ocurrentes bromas con sus nuevas y efímeras conquistas.
En la década del 50 llegó la exposición fotográfica y la calle principal del pueblo – la Diagonal Buenos Aires - se techó. Pasaron los años y el pueblo se convirtió – por desidia de los dirigentes e inteligencia de los pobladores – en el único pueblo con una calle techada en todo el mundo. La exposición fotográfica nunca más volvió y quedó ese tinglado al que repararon y pintaron pero nunca le agregaron aleros hasta la vereda. Resultado : cuando llueve, si estás en la “calle techada” de Capilla del Monte, refugiate en el asfalto, porque en la vereda, te mojás.
José consiguió un hermoso terreno dos cuadras más allá, cerca de la plaza principal, y lo compró. Le dejó la esquina a Emil, que puso una zapatería. José re – inauguró su tienda con todo esplendor una fría mañana de junio, con cartel rojo sobre fondo gris que decía “TIENDA LA PRINCESA”, en un sublimado homenaje a quién ya sabemos. Atrás del negocio levantó tres tímidas habitaciones, austeras como él, que oficiaban de vivienda. Un comedor y dos salas pequeñas, un baño y una cocina. Un cuarto estaba destinado a dormir y el otro a escribir cuartillas que se le iban ocurriendo día a día, algunas sobre proyectos para el pueblo, otras sobre sentencias de fina y sencilla sabiduría, y otras eran cartas de amor que escribía de noche para romper al amanecer.
Orillando los cuarenta el comentario entero del pueblo era que José, salvo un milagro inesperado, se quedaría para vestir santos. Miles de pretendientas iban a La Princesa sólo para sondear a ese hombre sencillo pero de gran vida interior, simple, sabio, mesurado, para ver si un escote de más o una pollera algo corta lo haría desistir de su celibato auto impuesto. Luego de cinco o seis visitas infructuosas, terminaban despechadas comprando en la competencia, la Tienda “El Pibe”, de los ricos hermanos árabes Abbás, que ya entonces se dedicaban a otra clase de menesteres, como préstamos a interés, cambio de divisas y otras yerbas. Hoy corre el año 2007 y ambos hermanos cuentan con 95 y 97 años, están forrados en dinero y tienen ya lista y preparada la bóveda más fastuosa y gigantesca del pueblo, en mármol, vidrio y granito negro.
Un día Emil y Alcira se confabulan en secreto. Desde hace ya más de cinco años viene al pueblo de vacaciones una familia de clase media acomodada de Rosario, encantados por el pueblo y en especial por el balneario “Águila Blanca” que ya por entonces era cita obligada de lo mejor de la sociedad capillense.
Lo interesante de esta familia era su hija mayor: Rosita. Morochita, de nariz aguileña, pelo recogido y poco agraciada. Era más de diez años menor que José, pero para los cánones de la época tampoco era una gallina que se cocinaba “al primer hervor”. Según los hermanos, eran el uno para el otro. El tema era cómo conectarlos, como ponerlos a “acollararse” como se decía entonces. La excusa fue una reunión que organizó Alcira en su casa donde los invitados centrales fueron los rosarinos y a José lo invitaron “de última”, para que no sospechara lo que los hermanos estaban tramando.
La piba le cayó bien. Obvio que a Olguita no le llegaba ni a los talones, pero era simpática y de opiniones juiciosas, todo un logro para aquélla época donde comenzaba a despuntar el feminismo y las ideas “revolucionarias” sobre tantos temas. Sin embargo, noviar fue otro cantar. Mañanas enteras pasaban Alcira y Emil en el negocio de José tratando de convencerlo que Rosita le convenía, que era buena chica, que él necesitaba una familia, que Dios no nos hizo para estar solos, que se olvidara de “esa Olguita” que quien sabe Cristo por dónde andará, que la vida da nuevas oportunidades, que, que, que.
Hasta que, finalmente, un nuevo verano llegó y Rosita volvió a Capilla del Monte, obviamente siempre soltera, siempre lánguida, siempre con pocas luces aunque con muchas esperanzas. Y José se le declaró, sin ganas, con pena, con apuro. Y llegó el sí y con él la fecha.
Apenas dos años de noviazgo y el casamiento fue todo un acontecimiento para el pueblo que veía con muy buenos ojos que uno de sus hijos más reconocidos encontrara al amor de su vida. La celebración se hizo en la parroquia de “San Antonio” - la “Capilla del Monte” que dio origen al nombre del pueblo - y la fiesta en la casa que los tortolitos habían elegido como su nueva morada: un precioso chalet de la época ubicado en la calle Sarmiento al 400, frente al incipiente hospital y tan sólo a tres cuadras de la tienda de José.
La casa la había comprado Don Arsenio – el papá de Rosita - como morada de sus últimos días, sin saber que iba a sobrevivir a su hija muchos años más. Entonces hizo construir en el inmenso terreno cuatro casas: la de adelante para Rosita y José, la de atrás para él y su esposa Juliana, y las dos últimas, para alquilar. Finalmente, reservó un grandísimo corredor que finalizaba en un fondo para los autos, y donde plantó esperanzador una mora y una higuera, que, con el tiempo se convirtieron en las delicias de los niños de todo el pueblo.
Arsenio y Juliana venían de Rosario con el albor de la primavera y se volvían cuando los amarillos pintaban los árboles del pueblo. No se cansaban jamás de ver a ese hermoso cerro Uritorco, verde y gris, acompañado de Las Gemelas, dos montañas más chicas pero más verdes, que escudaban al majestuoso gigante como escoltas.
El día del casamiento José estaba muy elegante, frac y galera como se estilaba. Todos sus hermanos exultantes. La familia de ella ni hablar. Cuando llegó el momento del brindis José levantó su copa como lo hicieron todos los invitados y dirigió unas palabras breves, sencillas y sabias que todos acompañaron con aplausos. Lo que nadie supo jamás es que las lágrimas que corrieron por sus mejillas ese día tenían otra destinataria.
Sin embargo, tanto Alcira como Arsenio - al que le habían contado la historia apenas había llegado al pueblo – intuyeron lo que los demás ignoraban.
Por ello, Arsenio había hecho construir entre las dos casas una puerta de una sola vía, que comunicaba su hogar con el de la pareja de tortolitos. Porque nunca se sabe y porque un buen consejo dado a tiempo disuade de muchas tonterías.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasaron los años y vinieron los niños. Mario y Jorge Nazer. El mayor un cabeza fresca, el menor, un pícaro sinvergüenza. Si Mario robaba granadas de la casa de al lado, Jorge lo acompañaba, pero si atrapaban a Mario, Jorge escapaba. Yo jamás estuve allí, decía. Y Mario, pillado de la oreja, cambiaba con su hermano Jorge penitencias por figuritas.
Fueron al Colegio Municipal, como todos en el pueblo. Y completaron hasta el secundario. Mamá cocinaba, tejía, cocía y bordaba. Ellos se llenaban las rodillas de raspones, se trepaban a los árboles, hacían sus deberes y crecían.
José iba al negocio, hablaba con ediles acerca de la necesidad de un nuevo balneario, de un nuevo puente, de una nueva escuela, de un nuevo hotel. Gracias a él las Monjas del Colegio Madre Cabrini se instalaron en el pueblo. Gracias a él se construyó el balneario municipal y el puente de atrás de la Capilla. Sus ideas traían progreso, orden, buen juicio y turistas.
En más de una oportunidad le ofrecieron ser candidato a intendente. La primera vez estalló en risas. Esas carcajadas que eran igual a él, como con disimulo, sin hacer mucho ruido, con un siseo. No él, no aceptaría jamás ser intendente. Él amaba ese pueblo de ensueño pero jamás se metería en política. Para qué, si con su tienda tenía suficiente entretenimiento. El era simplemente radical, y como una vez hizo decir Osvaldo Soriano a un personaje de una novela suya - pero refiriéndose a un peronista - “si yo nunca me metí en política, toda mi vida fui radical”. Así era José. Los días transcurrían plácidos y eternos. Venía Don Arturo Illia desde Cruz del Eje para consultarlo a José sobre cual o tal tema. A la semana siguiente era Sabattini. Pero él, siempre igual. Él era Capilla, simple, sencillo, de pocas palabras pero con grandeza de alma.
En definitiva, José no buscaba ni la gloria, ni el poder, ni el bronce. Le alcanzaba con la concreción de algún que otro proyecto que les hiciese más fácil y más provechosa la vida a los vecinos del pueblo. Así de sencillo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mario ya por entonces trabajaba en el Banco Nación, alternando polleras con festicholas. Nunca nadie en el pueblo supo qué le gustaba más, pero abusaba en desmesura de ambas. Era el calco exacto de Rodolfo Bebán, que para los comienzos de los ‘70 era el boleto para acostarse todas las noches con una mina diferente. Además integraba el grupo de actores vocacionales del pueblo, que semana a semana en el Cine – Teatro Enrique Muiño representaban obras diversas. Él era bastante bueno, pero como todo en su vida, nunca le había prestado demasiada atención ni había puesto demasiada constancia. En una vuelta de la vida, conoció a despampanante Diana, diosa de la guerra, que en un par de besos le vació la vida por completo y lo dejó sin ganas de mirar otras mujeres.
Jorge en cambio, promediaba sus estudios como abogado en Córdoba Capital. Con los años llegaría a ser el dueño de más de la mitad del pueblo, gallinas incluidas. Cantante espantoso. Horrible con todas las letras, rasgueaba su guitarra y le sacaba canciones como quien interpone amparos: a lo bruto, sin anestesia. Y obligaba a auditorio condescendiente a tolerar esas burradas. Con el tiempo alguien le dijo que cantaba muy pero muy mal, y ese alguien es hoy desempleado eterno. Pero al menos Jorge dejó de cantar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esa mañana, como tantas otras José despertó primero. Preparó amorosamente el desayuno para Rosita y cuando volvió vio la sábana manchada en sangre. Nunca supo qué fue primero, si su espanto o su alegría.

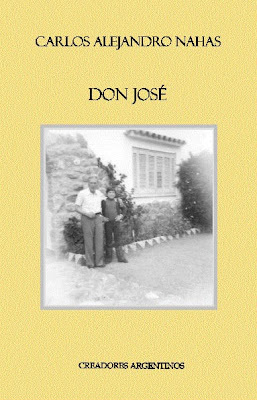
No hay comentarios:
Publicar un comentario